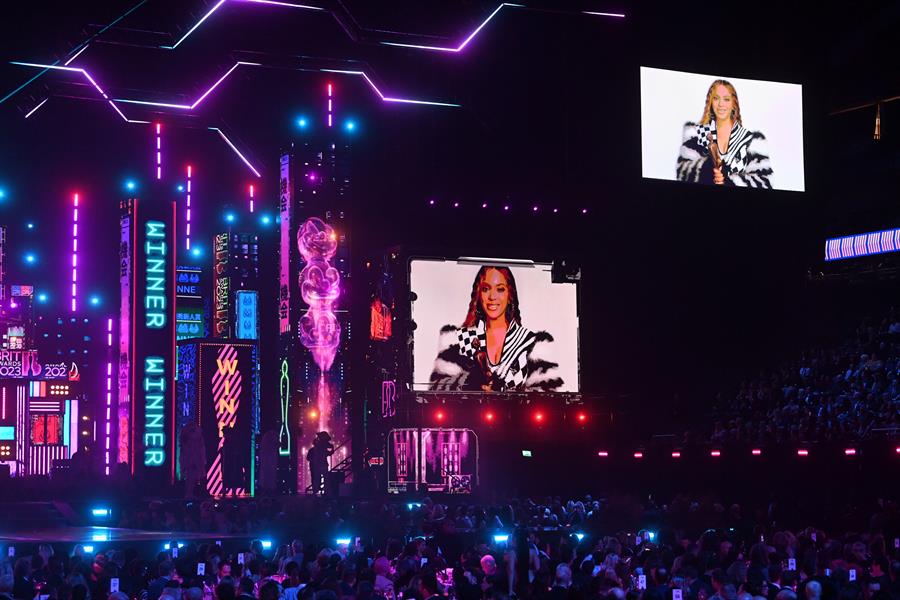Santiago de Jerez, memoria y patrimonio del flamenco

El barrio de Santiago de Jerez de la Frontera (Cádiz), posiblemente el que ha dado más sagas de cantaores, bailaores y tocaores, alberga la memoria del papel fundamental que la comunidad gitana ha tenido en el flamenco, con su forma de expresar fatigas y alegrías en convivencias que no entendían de horas. Una memoria que sus vecinos tratan de recuperar, luchando contra los estragos del tiempo.
Señales de tráfico que advierten “En el barrio de Santiago circule al compás” recuerdan a los visitantes que se adentran en un territorio en el que el flamenco, que este domingo celebra que es, desde 2010, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, tiene también un patrimonio material y humano que cuidar.
Como aquellos patios de vecinos de este barrio que desde el siglo XVIII fueron para generaciones de familias gitanas “una escuela a cielo abierto” del arte que heredaban, como escribe el jerezano Paco de la Rosa.
Los primeros gitanos de Jerez
En esos patios, aún residen algunos supervivientes de aquellas estirpes, como Tía Bastiana, madre de ocho hijos, entre ellos Tomasito, y que cuenta a EFE que las cosas han cambiado mucho en el barrio porque muchos vecinos se han ido a otros con pisos más cómodos y ya no hay esa íntima convivencia que hacía que antaño bodas como la suya duraran seis días de cante, baile y fiesta.
“Ahora está esto triste”, comenta Tía Bastiana, que aún vive en uno de los pocos patios que se conservan y habitan en el barrio de Santiago y que mantiene las ganas de echar un cantecito cuando se pone contenta.
Jerez fue uno de los primeros lugares de España en los que los gitanos se asentaron, explica a EFE el historiador jerezano Manuel Romero Bejarano
De 1436, tan sólo once años después de que un documento hablara por primera vez de la presencia de gitanos en España (cuando en 1425 el rey dio un salvoconducto para que un gitano peregrinase a Santiago de Compostela), data el primer documento que acredita la presencia de gitanos en Jerez.
“Jerez es un lugar donde los gitanos, desde que llegaron, se sintieron muy cómodos. Cádiz está a 25 kilómetros, El Puerto de Santa María a 18, Sevilla a 90, pero esto no pasó en estos lugares, no se adaptaron igual, no hubo una convivencia entre gitanos y payos tan bien lograda como en Jerez”, indica el cantaor y profesor de cante jerezano Pedro Garrido, Niño de la Fragua.
“Era una tierra de señoritos que precisaban de mucha mano de obra, y los gitanos encontraron un lugar donde criar a sus familias”, añade.
Se establecieron en los arrabales de la ciudad, fuera del centro amurallado en el que vivían los grandes latifundistas. Unos al este, en el barrio de San Miguel, y otros hacia el oeste, en el barrio de Santiago. Dos barrios en los que crecieron dos formas de sentir el flamenco que hoy perviven y se han extendido a otros puntos de la ciudad.
El de Santiago fue el yacimiento de braceros del campo. La precariedad marcaba sus vidas en los patios de vecinos y en las gañanías en las que convivían mientras trabajaban en la vendimia o en el garbanzo.
“El arte que llevan transmitiendo de generación en generación era una defensa con la que matar el hambre y la pobreza y con la que celebrar cualquier cosa, eso hizo comunidad y generó que en ese barrio se desarrollara tanta creatividad” y fuera la cuna de tantas sagas célebres de artistas, como Tía Anica la Piriñaca, Fernando de La Morena, los Terremoto, los Morao, Los Sordera o Los Zambo, cuenta el flamencólogo Fermín Lobatón.
El declive de un barrio emblemático del flamenco
En años 60 aquel ecosistema flamenco que se concentraba en cuatro calles (la calle Nueva, Cantareria, de la Mercé y de la Sangre) empezó a cambiar. Muchas de sus familias, como de otros barrios gitanos, se marcharon a los pisos que se construyeron en la barriada de La Asunción.
Ya a comienzos del siglo XX se cerró durante una década la Iglesia de Santiago para su restauración, nuevos vecinos hicieron que el barrio comenzara a ser territorio de trapicheo de drogas e inseguridad y se cerraron centros neurálgicos del arte jondo como la peña Los Juncales.
“Santiago ha tenido problemas de seguridad, de deterioro urbanístico, de vaciamiento”, explica a EFE Anabel Carrillo, que ha impulsado junto a otros vecinos la asociación ‘Unidos por Santiago’, para detener “la degradación” y devolver el espíritu a esas calles que han sido “la cuna de las bulerías”.
El barrio sigue contando con espacios como las peñas “Tío José de Paula” y “Luis de la Pica”, lugares de reunión en los que el flamenco vuelve a ser un torrente de convivencia para los flamencos que aún viven en el barrio y los que, aunque vivan ya en otros lugares, vuelven al lugar en los que estatuas y azulejos recuerdan a los muchos artistas que han dado esas calles.
“Hay motivos para pensar en la recuperación. De Santiago sigue saliendo flamenco, sigue habiendo relevo en sus familias como es el caso ahora de la cantaora Lela Soto, de Los Sordera. Es un enclave imprescindible de flamenco”, afirma Lobatón. Y por eso allí, hasta a los coches se les pide que circulen al compás y respeto.